
Palermo
- Posted by danielrubioserrano
- On agosto 24, 2016
- 0 Comments
Cuando Marisa bajó del autobús en el enésimo monumento, estaba segura de que ese viaje no había sido una buena idea.
Puestos de recuerdos por doquier, guías vendiendo sus servicios a voz en grito, colas de gente para la entrada y, sobre todo, un sol de justicia, auguraban de nuevo un fracaso estrepitoso, por mucho que la guía calificara aquel sitio como imprescindible, por más que su tour por la isla hubiera sido llamado por la agencia de viajes como “Maravillas de Sicilia”.
Y, es que, en su juventud, Marisa había sido una gran fanática de la arqueología, hasta el punto de estudiarla en la universidad, un lance al que se enfrentó con toda la ilusión del mundo al principio, para terminar detestando de manera profunda cada yacimiento prehistórico, cada pintura rupestre y cada resquicio de mosaico romano a los que tuvo que enfrentarse hasta poder licenciarse sin pena ni gloria, para empezar a trabajar en una editorial de libros de texto, donde hoy ejerce un puesto más relacionado con las nuevas tecnologías que con la Historia en sí. Y tan contenta.
Por eso, en el quinto día de su viaje, al que se había apuntado básicamente porque sus planes de irse a la playa con sus sobrinos se habían desplazado hasta finales de mes, estaba harta ya de columnas dóricas, de ábsides barrocos y de ese raro presentimiento de sentirse engañada todo el rato por camareros de restaurantes o tenderos de mercadillos a los que, como ganado, les llevaba el autobús.
Había visto amanecer en Taormina sobre el teatro antiguo con el escepticismo y ojo clínico de quien sabe que está viendo un monumento más altomedieval que puramente griego. Había visto las basílicas de Catania sabiendo que el barroco madrileño no tiene nada que envidiarle y que nunca se le había ocurrido, con todo, visitar alguna iglesia en su ciudad natal por interés artístico. Había conseguido una foto en el Valle de los Templos de Agrigento, pero no sin antes haber esquivado a cientos de turistas japoneses, americanos, franceses o ingleses.
Y Enrique Iglesias, claro. Enrique Iglesias en el hilo musical del hotel, en la radio, en las tiendas, en las terrazas de la pintoresca y vieja Italia graznado algo sobre pies magullados y corazones rotos, que ya había que ser un genio, o estar muy loco – Marisa aún no había podido decidirse- para poder unir conceptos tan dispares.
Así, con el alma precisamente en los pies, llegó a Palermo tras cinco días de viaje, mirando de reojo el cúmulo de construcciones desordenadas que circundaban el casco histórico, y que la guía explicó formaban lo que se llama “el saqueo de Palermo”, basado en la construcción desproporcionada por parte de la Mafía, y que no tenía nada de interesante, ni de poético, ni de romántico, y luego, al poner un pie en el tórrido asfalto de la capital siciliana, lo primero que vio fue una rata corretear entre una montaña de basura y casi con resignación se puso en la fila para entrar al Palacio Real.
Marisa, felizmente soltera pero aburrida de estar aburrida, más cerca de los cincuenta que de los cuarenta, se había apuntado a ese viaje sin muchas esperanzas, y nada de lo que había visto hasta ese momento le había hecho cambiar de opinión. Por eso, lo que vino después, con el tiempo, lo recordaría como el típico cuento infantil de figuras recortadas, que tienes que ir abriendo poco a poco para desgajar una historia cubierta de magia. La Capilla Palatina, con sus mosaicos bizantinos y sus artesonados árabes hizo que se escepticismo empezara a resquebrajarse. Las palmeras que rodeaban la Catedral, que era cristiana pero era islámica, que era maciza, medieval, europea, pero a la vez ligera, mediterránea, luminosa, le hicieron estremecerse como en un sueño de las Mil y Una Noches.
Ya en el Mercado de Ballaró, supo mecerse con el aroma milenario de algo que trasciende la Historia o la cultura, el caos ordenado que es Sicilia y que estalla aquí en cien colores, formas y sabores.
Se dejó llevar y las terrazas de la Vucciria la atraparon, entre risas, con una cerveza tras otra, entre amigos nuevos y compañeros de viaje a los que antes no había visto el más mínimo atractivo. Y siguió dejándose mecer, al caer la noche, junto a las escaleras del Teatro Massimo, bailando en las aceras mugrientas, pero llenas de vida, borracha de vino de Marsala y ebria al fin y al cabo de pura felicidad.
Al llegar al hotel, tarde, muy tarde, recordó la famosa cita del poeta árabe Rumi: Solo donde hay ruina hay esperanza de encontrar un tesoro.
Y eso precisamente fue Palermo para ella, un tesoro, un secreto que guardar, un promesa que retomar, un lugar al que volver cuando todo estalle, un sitio donde ser libre y, sobre todo, una trinchera desordenada desde la que presentar batalla llegado el caso, hipotético, de una guerra inesperada.
Y se sorprendió a sí misma muerta de la risa, al despertar desnuda a la mañana siguiente, junto al taxista moreno y guapísimo que le había engatusado, sin mucho esfuerzo, para acompañarla hasta la habitación.
Porque si, tenía el corazón estupendamente, pletórico.
Pero le dolían los pies como nunca antes.
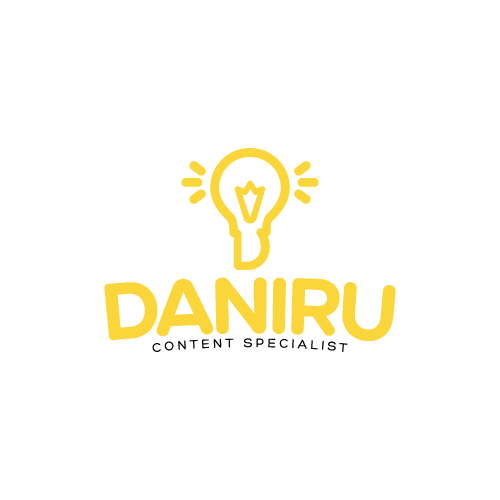



0 Comments