
El amor
- Posted by danielrubioserrano
- On junio 7, 2016
- 0 Comments
Romeo y Julieta, Tristán e Isolda, Don Quijote y Dulcinea, Marco Antonio y Cleopatra, Bella y Bestia, Ross y Rachel, Blair y Chuck.
Los condicionantes biológicos no pesan tanto como los culturales y, aunque los indicadores químicos indican una clara tendencia a la necesidad de reproducirse, son los componentes emocionales las que, de manera clara, nos hacen enamorarnos.
Es decir, todo es cultural. Somos el producto de la cultura de masas occidental que surgió dentro del capitalismo imperante tras la Segunda Guerra Mundial. Somos cremas hidratantes y moldes para tartas, tabaco, whisky de malta y, por supuesto, somos perfumes en San Valentín.
Nuestros antepasados solo buscaban mujeres con brazos fuertes y rollizas caderas para poder arar el campo, créanme que un campesino del Medievo no hubiera llegado más allá de, por piedad, invitar a cenar a cualquier protagonista de portada de un September Issue de Vogue. Los hombres, por su lado, no tenían que ser sensibles, detallistas o galantes. Bastaba con que supiera empuñar el hacha con fuerza para proteger a su progenie ante los asaltadores de caminos. Y nada más.
La idea del amor romántico surgió en los libros de caballería. Noveluchas baratas para novicias temerosas de la palabra de Dios que no sabían, que no entendían lo que les estaba pasando en sus jóvenes almas. Por qué su cuerpo se estremecía al ver los brazos velludos del jardinero del convento, por qué herreros y taberneras reían tanto mientras hacían juegos de faldas a la vista de todos en la víspera de San Juan y ella, sin embargo, se turbaba ante tal espectáculo.
No me entiendas mal. La monogamia se inventó en la Prehistoria para, de manera cultural, crear la institución de lo que hoy conocemos como familia, elemento que sigue manteniendo su vigencia, y cuyos lazos son estrictamente reales, casi palpables, y se basan en la atracción física de la pareja que lo formó, también en unos sentimientos –protección, seguridad, cariño- que son verdaderamente mensurables.
Créeme que cuando oigo hablar de poliamor, de los descubrimientos sexuales de Lucia Etxebarría o del argumento de Queer As Folk –esa marcha loca a diario en un lugar tan aburrido como Pittsburgh, ¿estás de coña?- me asalta tanta ternura como la que pueda residir en la mirada de una madre a su hija adolescente cuando a ésta -¡ay!- le han roto el corazón por vez primera y pregunta, desgarrada, si podrá levantar cabeza alguna vez, y recuperarse, y volver a vivir, y volver a enamorarse.
Todo es cultura, te lo digo en serio.
Tinder y Growler. Adopta a un tío, a un perro callejero o ponle su nombre a una estrella. La foto de perfil de Facebook tu pareja que –todos lo sabemos- va a durarte tres meses. Guarrear por Twitter, ligar por Linkedin.
El amor existe porque nosotros queramos que exista. Es un invento, algo cómodo. Tan tonto como pelearse por los ingredientes de la pizza que pedimos el domingo de resaca. Esa idea absurda de comer perdices que a todos nos inocularon en el colegio y que tratamos de llenar con ordenadores más delgados, más bonitos, más caros.
El amor, queridos –porque en los grandes libros de amor, los buenos, los ingleses, siempre hay alguien más viejo y más sabio que tú, que te llama “my darling”, te coge de la mano y te dice que debes luchar por lo que crees- es lo que tú quieras que sea.
Enamórate, si. No te digo yo que no lo hagas. Pero enamórate de una noche loca, de un atardecer en un punto perdido del Mediterráneo, siente el sabor de un buen ron, de una pizza napolitana, enamórate en el Metro, ves más guapa a la oficina y hazte un poco la tonta mientras llamas a ese informático tan guapo que te arregla el Outlook y un poquito el corazón.
El amor romántico no es algo verdadero, a menos que tú –sin excusas, sin explicaciones- quieras que lo sea. Eres libre de gastarte mil euros en un ordenador que no lo vale. Tu mismo. Tu misma. Eres libre para mirar al cielo y preguntarte, otra vez más, qué andará haciendo ahora ese primer novio que te dejó tirada.
Aunque deberías asumir que ese día tu madre se mordió la lengua -tuvo que hacerlo- y no te dijo que, en realidad, esas absurdas perdices eran invisibles.
Y que maldita la falta te hacía que fueran o no reales.
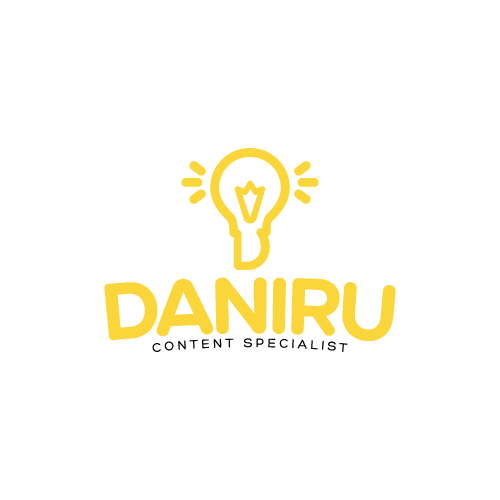



0 Comments